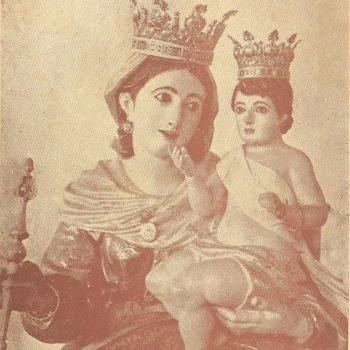La ciudad de Melilla tiene y venera como Patrona a la Virgen de la Victoria. Así lo reconoce y perpetúa en su libro Población General de España editado en 1748, el autor melillense Juan Antonio de Estrada y Paredes. La obra está dedicada a Ella:
“Venera esta Plaza por su Patrona a la Soberana Virgen de la Victoria, en una devotísima y hermosa Efigie de Nuestra Señora de la Victoria, Divino Embeleso de los fieles y Consuelo de toda su guarnición, por tantos milagros y portentos como se han experimentado en esta Plaza en cuantas aflicciones la han invocado por temporales, falta de bastimentos y otras necesidades, que siempre ha remediado, acogiéndose con esta fe tan segura para sus naturales.”
A día de hoy no se puede dar con exactitud la fecha en la que este patronazgo dio comienzo.
Si se sabe, gracias a documentación existente en el Archivo Histórico de la ciudad, que fue ratificada como tal en 1756 siendo gobernador Antonio de Villalba y Angulo.
Desde mayo de 2016 recibe culto en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ya que tuvo que ser trasladada de la Purísima Concepción para acometer las obras de restauración del citado templo tras el terremoto de enero del citado año.
La devoción de los melillenses por su Patrona es más que patente pero como cualquier talla tiene su historia. Para conocerla acudimos a la bibliografía existente al respecto.
Sergio Ramírez González, doctor en Historia del Arte y autor de El triunfo de la Melilla barroca. Arquitectura y Arte, aporta la siguiente información:
“A las tendencias más plenamente renacentistas responde la escultura de la Virgen de la Victoria, con ermita particular desde el siglo XVI y parte integrante de la parroquial desde su traslado a esta en 1741 con motivo de la demolición de la primera.
Lo que coincidió con la creciente devoción popular que fue adquiriendo – de forma paulatina- por los numerosos milagros y prodigios atribuidos a su intercesión, hasta el punto de ser nombrada copatrona de la ciudad junto a San Francisco de Asís y pasar a ocupar el lugar privilegiado de la iglesia de la Purísima Concepción, a raiz de la sustitución de la titular en 1756 y la construcción, un año después, del camarín localizado en la capilla mayor.
Una pieza escultórica de clara raigambre manierista y fundamentada en una serie de particularidades morfológicas y estilísticas, que acotan su posible factura hacia la década de 1570-1580.
Sin duda alguna, la advocación y modelo artístico utilizado para dar forma a esta talla quedan estrechamente vinculados con la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria; imagen mariana que según la tradición portaban para el oratorio de campaña las huestes de Fernando el Católico durante el sitio de Málaga de 1487 y que dejó depositada el mismo monarca en una ermita del lugar merced a los favores divinos recibidos en tan dificultoso asedio.
Aunque son cada vez más los especialistas que apuestan por una ejecución algo posterior cercana a los últimos años del siglo XV, rechazando la posibilidad que apuntaba a su origen como obsequio a la Corona española del emperador Maximiliano de Austria y decantándose, más bien, por un encargo directo de los reyes a algunos de los grandes escultores de la Andalucía del momento- como pudiera ser Jorge Fernández Alemán, en opinión de ciertos autores, de cara a conmemorar la victoria sobre la ciudad de Málaga.
Fechas que coinciden con la disposición real de 1495, en virtud de la cual se entregaba la custodia de la imagen a los frailes Mínimos de San Francisco de Paula en reconocimiento a los cruciales consejos y respaldo espiritual dispensados por algunos de sus miembros durante el referido cerco.
Tanto es así, que se convirtió en el eje devocional del que sería primer establecimiento monacal y casa-matriz de la Orden en España.
Este hecho implicó, a posteriori, la aceptación por parte del resto de fundaciones conventuales de asumir la protección y advocación de la Virgen de la Victoria, así como la necesidad de hacer presente en la distancia el reflejo de la talla original que marcó su fortuna en la expansión por el territorio nacional.
Un fenómeno de mimesis iconográfica por encima de todo componente espacio-temporal y que, como bien indica el profesor Sánchez López, dio forma a una amplia serie de imágenes de “vicarias” repartidas por aquellas poblaciones donde hubo presencia de los religiosos de San Francisco de Paula.
Esta misma fórmula debió auspiciar el encargo de una imagen mariana con dicho título para Melilla, donde no se tiene constancia de la instalación de ningún convento de la Orden Mínima tras la cristianización del lugar, pero donde si hubo una presencia aleatoria de muchos de sus miembros destinados puntual o temporalmente a la Plaza, en aras a cubrir exigencias espirituales de variada índole bajo los dictados de la diócesis de Málaga.
En el caso del religioso Mínimo Fray Gregorio López, quien ostentó el curato de la iglesia parroquial entre 1579 y 1582 y que pudo influir decisivamente en la implantación de la imagen en Melilla, a tenor de la coincidencia cronológica de su estancia en el lugar con la plateada para la ejecución de la escultura.
Mucho más difícil resulta adscribir la hechura de la obra melillense a un autor o taller determinado, sobre todo por el complicado panorama artístico que se desplegó en buen parte de Andalucía a lo largo del siglo XVI.
Cuando hablamos de un panorama de cierta complejidad nos referimos a las dificultades que existieron en la consolidación de estructuras gremiales autóctonas tras la cristianización de la región, generando un ambiente de marcada improvisación donde tendrían cabida las piezas escultóricas provenientes de talleres ya consolidados en tierras limítrofes y aquellos artífices de origen heterogéneo que intentaron establecer allí sus obradores por las expectativas de mercado que se ofrecían.
Fue común, entonces, que trabajaran en la zona- con centro de irradiación en la ciudad de Sevilla- escultores castellanos, flamencos, franceses y andaluces., en tanto en cuanto se promovía el predominio de un eclecticismo estilístico donde convivían diferentes tendencias vinculadas a las fórmulas goticistas anteriores, las pautas romanistas y el clasicismo renacentista más a la vanguardia.
Por lo tanto pasaría a revelarse como un proceso no lineal ni consecuente, sino fragmentario y disperso.
La escultura de la Virgen de la Victoria de Melilla responde a un romanismo avanzado con resabios castellanos y composición general inspirada en última instancia en el modelo difundido a principios del siglo XVI por Pietro Torrigiano, en su célebre Virgen de Belén.
Bajo el esquema de Virgen Madre entronizada, con el Niño Jesús en su regazo, la obra despliega unos perceptibles escorzos que rompen con el hieratismo, la simetría y la rigidez de etapas anteriores en busca de un incipiente naturalismo sujeto a la apostura íntegra del bloque.
Lo que se refuerza mediante la comunicación visual que entablan ambos personajes causante de los acusados giros laterales de cabeza así como de la divergencia en la posición de sus cuerpos al oscilar desde los tres cuartos del Niño Jesús al frontal de la Virgen.
Risueños rostros que, pese a sus perfiles estereotipados, inciden en impresiones jubilosas a focalizar en bocas de amplias sonrisas y ojos de cristal de mirada enérgica.
La estela manierista queda de manifiesto asimismo en la gestualidad tan explícita de las manos, que se suben y arquean algo más de lo habitual con la intención de reforzar los gestos de complicidad y acentuar la exposición pública de aditamentos iconográficos de enorme simbolismo referentes a su realeza divina.
Conforme a tales actitudes se sugiere, en ambos, cierto ritmo compositivo a través del inestable y casi itinerante acomodo de las piernas no exentas de la solidez que le confiere el desarrollo de poderosos volúmenes.
Por lo demás se trata de una talla donde se dan cita fuertes contrastes estéticos como el planteado por la desnudez del cuerpo del Niño Jesús- de mórbida anatomía y apreciables redondeces- y el de la Virgen ataviada al modo de las sacerdotisas romanas.
Desde la segunda mitad del siglo XVII el aspecto de la imagen quedaría condicionado por las oscilaciones del gusto estético y el espíritu de la época, al ser revestida con las indumentarias a la moda de la Corte generando una verdadera galería “a lo divino” de “santas vestidas de mujer” con la polémica que ello originó entre teólogos, intelectuales y religiosos del momento por el esplendor y la carga tan mundana que les otorgaba.
A este respecto, los datos documentales en torno a la Virgen de la Victoria de Melilla retrotraen el inicio de tales prácticas hasta, al menos, los primeros años del siglo XVIII.
A 1719 corresponde la noticia de su salidas procesional en rogativas, desafiando un fuerte temporal que obligó a atar sus vestiduras en mitad del recorrido.
Más adelante, en 1767, se insiste en los ropajes de tela que poseía la imagen a través del testamento redactado por María Álvarez de Perea, esposa del teniente coronel de Infantería y sargento mayor de la Plaza Francisco del toso, quien le dejó por vía de legado un vestido propio de tapicería de color pajizo, encargado a su albacea que sufragase las modificaciones pertinentes para ajustarlo a la talla.
Inventarios parroquiales de mediados de la centuria decimonónica advierten de la custodia en la capilla mayor de ropajes propios de la imagen tales como vestidos, mantos, camisas de lienzo y otros aditamentos menores.
Una costumbre que se prolongaría en el tiempo hasta la primera o segunda década del siglo XX- habiéndose conservado un valioso testimonio fotográfico- legado por el monje benedictino fray Miguel Vivancos- donde puede observarse el extraño resultado y la escasa flexibilidad de este tipo de esculturas a la hora de ser vestidas.
Saya, manto y mantilla para la Virgen, y túnica para el Niño Jesús, completaban un tosco atuendo sin definición alguna y en el que era difícil abandonar la sensación de estar ante una indumentaria adicional sobrepuesta.
Además, una transformación estética con repercusión directa en el bloque escultórico, según se desprende de la posición un tanto baja y virada de la mano derecha de la Virgen.
Se informa así, de que el ensamble que unía la extremidad con el brazo llegó a estar suelta de forma fortuita o intencionada, aprovechándose tal circunstancia para reubicarla hasta conseguir una integración con los vestidos lo más naturalista posible.
Con respecto a las peculiaridades de su policromía escasas conclusiones podemos extraer de su estudio, debido a las transformaciones que ha experimentado en el transcurrir del tiempo.
Sin noticias sobre intervenciones durante la Edad Moderna, más allá de la que debió recibir tras serle amputados tres dedos en el asalto musulmán de la ermita en 1631, sería a principios del siglo XX cuando cambia de manera perceptible y por motivos diversos la impronta estética de la Virgen.
Desacertados repintes aplicados por manos inexpertas y el deterioro causado por los clavos y alfileres que sujetaban las vestiduras pusieron de manifiesto una serie de desperfectos externos, más evidentes, si cabe, una vez despojada de la indumentaria sobrepuesta a partir de 1918.
Sin embargo, el remedio adoptado no iba a ser el más oportuno. La Venerable Orden Tercera franciscana establecida en la parroquial gestionó, auspiciada por la encomiable colaboración de Cándido Lobera, el traslado de la imagen a Sevilla y su restauración de manos del escultor Antonio Infante Reina, el mismo que acometió la factura del nuevo retablo mayor.
Coincidiendo con la realización de esta última obra, esto es a caballo entre 1930 y 1931, Infante acometió la reparación de la Virgen con criterios poco ortodoxos y bastante extendidos, por desgracia, entre los miembros del gremio.
En otras palabras, optó por la vía más sencilla y en vez de recuperar la policromía original eliminando los repintes dejó el bloque escultórico en la madera para conferirle una nueva.
Por tanto, es de entender que no solo la recomposición escultórica del respaldo del asiento sino también la policromía de las carnaciones, el estofado de las vestimentas y el dorado del trono son originales del referido artista hispalense.
Otras restauraciones menores, de tipo estructural y decorativo, siguieron a la crucial de Antonio Infante, emprendida en los años treinta del pasado siglo XX.
Con motivo de su coronación canónica en 1948 el erudito Rafael Fernández de Castro tramitó la venida a Melilla de uno de los artistas de la conocida familia Lapayese a fin de retocar o restaurar- no queda bien definido en la documentación- la policromía del rostro.
A esta siguió la intervención de Carlos Pantual en 1983, la de Eduardo Morillas en 1991- a razón de la grieta abierta en su base y la de Concha Bengoechea en 1996, a la sazón definitiva por el conveniente resultado final fruto de una minuciosa labor basada en criterios científicos.”